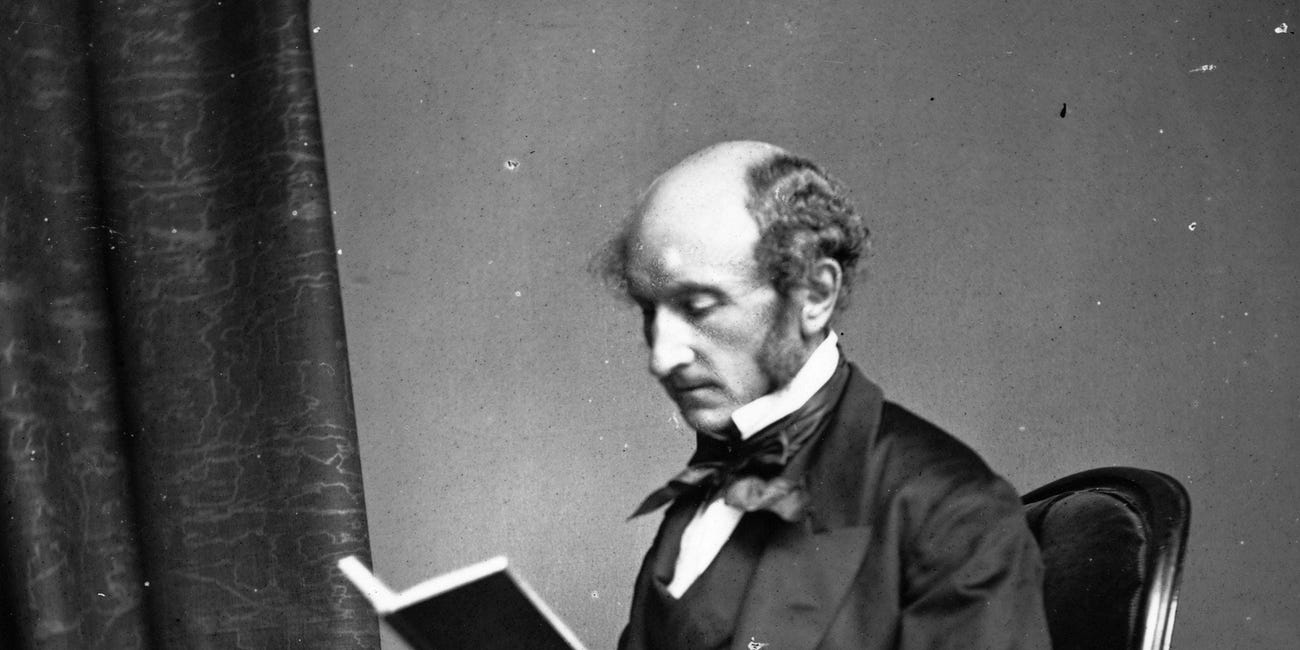Tragedia entre realidad y feminismo: Biología, ideología y contradicción
Hay tensiones internas en el feminismo radical, que se debate entre el rechazo de la biología y su reciente defensa, exponiendo las contradicciones ideológicas y el impacto en su credibilidad.
Esta mañana me dolía tanto la cabeza que estuve a punto de pedir cita con una tarotista feminista, de esas que viven en el monte y que tienen mala conexión a internet, para que me leyera las cartas y me colocara cristales energéticos. Supongo que el plan iba a ser alinear mis chacras con alguna sororidad cuántica o desbloquear el machirulo atrapado en mi interior. Mientras el dolor martilleaba mi cráneo, me di cuenta de que el malestar físico a menudo nos lleva a buscar explicaciones externas para evitar enfrentarnos a nuestras propias decisiones. Esto me recordó las tensiones internas de ciertos movimientos políticos, especialmente el feminismo radical frente a la biología: una confrontación con el espejo de sus propias contradicciones.
En los últimos años, he observado con una mezcla de asombro y diversión una vuelta de tuerca en ciertas corrientes del feminismo radical, ese que siempre empieza las mañanas con café y frases como «probablemente el patriarcado lo cultivó bajo explotación» y termina con «todo es cultural». Digo «radical» no como insulto, sino para diferenciarlo del feminismo ordinario o liberal, ese que pide cosas básicas y aburridas como que las mujeres puedan tener los mismos derechos legales y oportunidades que los hombres. Este otro feminismo es el que en España consiguió quinientos derechos aburridos más que los varones, el de las sesudas teorías y los manifiestos que de repente parecen haberse enredado en su propia tela de araña idealista.
El enredo no es reciente. Durante décadas y en medio del auge de la teoría feminista postestructuralista, muchas de estas voces proclamaron que «hombre» y «mujer» eran categorías construidas socialmente, artefactos del patriarcado que servían para perpetuar la opresión. Cualquier intento de señalar diferencias biológicas era rápidamente desacreditado como estrategia machista para justificar desigualdades y la persona era crucificada en la plaza pública. O en una oficina de Google, como a James Damore, que fue despedido de la empresa tras escribir un memorando en 2017 argumentando que las diferencias entre sexos en la representación tecnológica podrían tener raíces tanto biológicas como culturales.
Esta postura, que por años rechazó de plano la influencia de la biología, se sustentaba en una idea central: la biología no era el destino. ¿Evolución? ¿Genes? ¿Hormonas? ¿Diferencias cerebrales? No, no, no y no. Todo era una trampa, un truco barato. El patriarcado —ese leviatán abstracto de siete cabezas que igual sale por la noche y te agrede sexualmente que te clasifica los juguetes de tu bebé en rosas y azules— era el verdadero culpable de todo. Estudios como el de Simon Baron-Cohen sobre diferencias en la empatía y la sistematización entre hombres y mujeres, por ejemplo, eran calificados de «neurosexismo». Las estadísticas sobre preferencias profesionales que mostraban inclinaciones consistentes entre sexos hacia trabajos más sociales o más técnicos eran descartadas como artefactos del patriarcado. Incluso las observaciones sobre la evolución y la selección sexual eran anatema. Los debates se zanjaban a menudo con un mantra: «es social y cultural». Esta perspectiva se mantuvo inquebrantable durante años y el rechazo era casi categórico. La biología no solo era irrelevante; era opresiva y, por tanto, un enemigo declarado.
El panorama parecía inamovible durante años. Sin embargo, como ocurre con cualquier movimiento ideológico, los principios absolutos tienden a chocar con la realidad cuando surgen nuevas tensiones.
Tragarse los viejos sapos
En los últimos años, los vientos han cambiado y aquí empieza lo divertido. Algunas de esas mismas corrientes han abrazado lo que antes repudiaban. De repente, aquellas voces que desechaban la biología como una herramienta del opresor patriarcal han decidido desempolvarla y han pasado a defender con vehemencia que las diferencias entre hombres y mujeres son reales, importantes y deben ser reconocidas. «El sexo importa», proclaman ahora, como si muchas de ellas nunca hubieran quemado sujetadores en protesta contra la tiranía de la biología y al grito de no.
¿Cómo explicar este inesperado giro? Ciertamente no es el resultado de una iluminación divina, ni de un análisis profundo y honesto de sus propias ideas, ni de una reflexión honesta sobre décadas de negacionismo biológico, ni de cristales energéticos (o aquí puede que sí). Más bien parece una respuesta de emergencia y reactiva al crecimiento del movimiento trans y del discurso queer —esos otros raritos del colegio que cuestionan quién puede usar qué baño y con qué pronombres— que han venido a poner patas arriba las nociones rígidas y opresivas de «hombre» y «mujer».
Las mismas de las que, paradójicamente, ellas renegaron durante años. Estas radicales, que antaño negaban la biología en nombre de la liberación, ahora han levantado trincheras para defender con uñas y dientes los sagrados misterios y la liberación del sexo biológico frente a quienes pretenden redefinir las fronteras del género.
Un ejemplo que puede haber catapultado este cambio es el debate sobre los espacios seguros para las mujeres. En este contexto, el argumento biológico —el que ha sido su principal villano durante décadas— se ha convertido en su mejor aliado y en una herramienta clave para resistirse a la inclusión de las mujeres trans en los espacios femeninos. En el Reino Unido, donde la Ley de Reconocimiento de Género permite a las personas trans cambiar legalmente de género, los recientes debates sobre el acceso a refugios y cárceles femeninas han llevado a grupos como Woman's Place UK a recurrir al argumento del sexo biológico para oponerse a la inclusión de mujeres trans en estos espacios, defendiendo que el sexo debe prevalecer sobre la identidad de género.
Según ellas, el sexo biológico es un hecho ineludible y ahora las diferencias biológicas y de comportamiento son importantes y reales, algo que debe respetarse y protegerse. Tal postura se consolidó aún más con las famosas declaraciones de J. K. Rowling —una de las madres de las radicales— en 2020, quien afirmaba que el sexo es real y no puede eliminarse sin consecuencias. Esto generó una oleada de apoyo entre las radicales, que empezaron a ver la biología como un pilar esencial para proteger los derechos de las mujeres frente al avance de los derechos trans. Esta postura fue la última catapulta hacia la defensa de unos principios que antes consideraban opresivos.
¿Y cómo oponerse a esas intenciones legítimas? Criticar este giro de pensamiento implicaría estar de acuerdo con que se agreda a las mujeres, ¿no? Esta contradicción no es precisamente un unicornio en los movimientos políticos o ideológicos. A menudo es el pan de cada día. Porque la coherencia intelectual suele ser el primer sacrificio cuando lo que está en juego no es la verdad, sino el poder. Por eso no es tan sorprendente que estas corrientes feministas, que durante décadas construyeron sus discursos sobre el rechazo de la biología y la relegaron como un elemento irrelevante o incluso peligroso, ahora la desempolven para usarla como arma en su batalla interna sobre quién tiene la potestad de decir qué significa ser mujer.
Para entender cómo hemos llegado a esta contradicción, conviene recordar el contexto histórico. El feminismo de los años sesenta y setenta tenía motivos para desconfiar de los discursos biológicos, que durante siglos se habían usado para justificar la subordinación de la mujer. Conceptos como la «histeria femenina» y las teorías pseudocientíficas sobre la inferioridad intelectual de las mujeres eran herramientas del dichoso patriarcado explotador de campos de café. Era lógico y necesario relegar estas ideas al basurero de la historia, pero en su afán por erradicar estas injusticias, estas feministas radicales cayeron en el extremo opuesto, negando prácticamente cualquier base biológica de las diferencias entre los sexos. Para emplear una frase del inglés, agarraron la bañera y echaron el agua con tal ímpetu que el bebé acabó haciendo rafting por el desagüe.
Hoy la ironía es gloriosa y tenemos que celebrarla y repetirla. En su cruzada contra el patriarcado, estas feministas decidieron renegar de la biología como esa amiga con la que peleas a muerte porque te robó el novio, pero ahora, ante el movimiento trans y el discurso queer, la abrazan como si nunca hubiera pasado nada y como si no se hubieran pasado años llamándola traidora y evitándola por todas partes. Y al hacerlo han revelado una verdad incómoda: sus principios no son más que herramientas desechables al servicio de su agenda progresista.
Lo que vemos ahora es un movimiento que, ante la amenaza percibida de otro movimiento y otro discurso, ha tenido que rebuscar entre los escombros de sus propias aflicciones para salvar lo que tan despectivamente desechó. Pienso que esta situación expone un fallo estructural de cualquier movimiento basado en dogmas frágiles y un problema de oportunismo político que, aunque puede funcionar a corto plazo, acaba pasando factura. Porque si tus principios ideológicos cambian frecuentemente para adaptarse al clima político, la coherencia de tu movimiento se resiente, lo que erosiona tanto tu credibilidad pública como la confianza de tus propios miembros. Un movimiento que cambia de rumbo con la ligereza de un influencer de TikTok promocionando marcas puede acabar alienando no solo a sus oponentes, sino también a su propia gente, comprometiendo su capacidad de influir de manera sostenible. ¿Cómo se puede confiar en un grupo que hoy abraza por conveniencia lo que ayer consideraba anatema? Si dependes de la necesidad del momento, ¿qué hay de auténtico en tu discurso?
Lo que está claro es que este cambio no es el resultado de un repentino amor por la verdad objetiva, sino de una lucha de poder dentro de un ecosistema progresista cada vez más fragmentado. En este choque de trenes, no importa lo que defendías ayer; lo que importa es qué argumento te sirve hoy como arma para apalear a tu rival. Es decir, la biología se usa como arma ideológica más que como una base de entendimiento común.
Ahora bien, si escucháramos a estas feministas de hoy, parecería que han desplazado las trincheras del «todo es cultural» y las han plantado frente a la casa de Darwin en Londres. Pero no nos engañemos, pues esto no significa que hayan abrazado la biología en su totalidad, ya que hacerlo sería demasiado peligroso para sus intereses. La biología solo es útil mientras sirva a sus fines. Pues los estudios que demuestren diferencias biológicas que puedan beneficiar a los varones y que desafíen alguna narrativa feminista seguirán siendo ignorados, minimizados o descartados. Además, estudios como el de Stoet y Geary, que encontraron una «paradoja de la igualdad de género» —donde países con más igualdad de género muestran mayores diferencias en las elecciones profesionales de hombres y mujeres—, han sido ignorados o desestimados bajo la premisa de que perpetúan estereotipos.
¿Reconocer todo eso? Ni de broma… Neurosexismo. ¿Los estudios favorecen a las mujeres, como los de las diferencias en la comunicación verbal y emocional? Eso sí que es ciencia. Esta clase de feminista radical se siente más cómoda aceptando algo científico si las mujeres salen mejor paradas en la comparación. Pero este enfoque prioriza las narrativas políticas sobre la evidencia científica y dificulta un análisis objetivo de las diferencias biológicas y sociales entre hombres y mujeres que ahora dicen defender. Negar las evidencias sólidas sobre la diferencia biológica entre sexos no solo es científicamente insostenible, sino que impide abordar cuestiones importantes, como las desigualdades que tienen raíces tanto culturales como biológicas (no me gusta hacer mucho esta dicotomía cultura-biología, pero para que lo entiendan).
Cuando se trata de lo trans, la cosa se pone disfórica. También la biología pasa de ser un bastión de la verdad a un pantano que es mejor evitar y, si acaso, dinamitar con cuidado. Porque resulta que hay estudios que sugieren que las personas trans tienen patrones neurológicos más cercanos al sexo con el que se identifican que al sexo observado al nacer, sobre todo en áreas relacionadas con la identidad de género. Entonces, ¿qué hace una de estas radicales cuando se enfrenta a esta evidencia? Se me ocurren dos cosas: ignorarlas como si fueran spam o convertirse en científicas más rigurosas que Sagan, desmontándolas con un escepticismo que puede rayar en la obsesión. Esto puede llevar a frases como: «no hay datos suficientes», «la muestra es ridículamente pequeña», «esto es neuroplasticidad, el cerebro se adapta a la experiencia». Sin embargo, esta misma cautela no suele aplicarse a estudios que refuerzan otros postulados feministas.
Puede que el repertorio no se detenga ahí. También pueden afirmar con seguridad que el género —ese viejo conocido suyo— no puede repararse con hormonas ni cirugía, porque la biología es inmutable. Y puede que tampoco falte el «sentirse mujer no puede borrar el pasaporte biológico de quien nació varón». Pero no lo dirán por respeto y amor a Darwin, la biología y la neurociencia, sino porque aceptar estas evidencias y estas afirmaciones socavaría los cimientos de su cruzada política. Aquí, la neurociencia se convierte en el Leviatán de siete cabezas… o en una pequeña y adorable mascota científica, según el día y las necesidades. Es la vieja táctica de «cuando me sirve, es verdad; cuando no, es neurosexismo, opresión y misoginia».
El problema no es, por supuesto, que los tiempos estén cambiando. Están cambiando y seguirán cambiando, nos guste o no. El problema es que los movimientos que deberían liderar el pensamiento crítico acaban convirtiéndose en prisioneros de sus propias contradicciones. Y en este carnaval ideológico, la única máscara constante parece ser la necesidad de imponer al mundo una versión de la virtud que cambia según el clima político. Pues existe una necesidad casi enfermiza de imponer al mundo tu versión de lo que es correcto, aunque para ello tengas que tragarte todos los sapos que ayer llamabas mentiras.
La tragedia
Cuando al principio mencioné «ciertas corrientes del feminismo radical», no pretendía sembrar la confusión. Si tomamos todo esto en su conjunto, me refería casi principalmente a las feministas radicales transexcluyentes, más conocidas por su acrónimo TERF (del inglés Trans-Exclusionary Radical Feminists), que suena casi como el término que uno encontraría en un libro de texto de sociología de primer curso.
He pasado buena parte de los últimos años explorando los pantanos digitales —Twitter, Reddit, blogs feministas— y sumergiéndome en una generosa ración de literatura que va desde el feminismo clásico hasta sus críticas más cáusticas y las interminables diatribas contra lo trans y lo queer. Y si pasas suficiente tiempo atrapado en estos pantanos, te encontrarás con un sorprendente número de ejemplos que encajan perfectamente en el molde que he descrito aquí.
Y vaya molde. Sin embargo, sería injusto pintarlas a todas con el mismo pincel. No todas las TERF son fervientes devotas de la biología de la diferencia sexual, pues muchas siguen considerándola una herramienta más del leviatán para mantener el control. Tampoco todas caen en las contradicciones más flagrantes porque, para evitar el lío, se limitan de plano a descartar los estudios sobre la diferencia sexual, cual feminista monterista cuando se le habla de hombres maltratados. Así que también tenemos que redefinir TERF para nuestro tipo de feminista radical. ¿Cómo demonios deberíamos definir este acrónimo? Porque, sinceramente, «feminista radical transexcluyente» se queda corto ante este espectáculo.
Si me pidieran una alternativa, sugeriría algo más acorde con la realidad de sus contradicciones: TERF: «Tragedia Entre Realidad y Feminismo». Porque parece una tragedia en toda regla. Una de esas en las que ella pierde el norte cada vez que choca con una realidad que no encaja con sus objetivos políticos. Es una tragedia porque en su empeño por proteger las verdades sobre el sexo, acaba atrapada en un limbo conceptual donde sus postulados se pisan unos a otros, sus discursos se desmoronan y su credibilidad se diluye como el azúcar en nuestro patriarcal café matutino. Y uno no sabe si mirar esto con lástima o con el leve placer culpable del pirómano que ve cómo alguien intenta apagar el incendio de su casa con gasolina.
Es una tragedia porque estas nuevas TERF son como Edipo corriendo a ciegas hacia su destino y tropezando una y otra vez con las esfinges de la actualidad, esas preguntas incómodas que intentan esquivar solo para ser devoradas por sus propias contradicciones. Cada enigma que resuelven no las libera, sino que las hunde más en un ciclo ineludible, acumulando cadáveres argumentales como trofeos de una batalla perdida. Porque, como en la obra clásica, el verdadero némesis no es externo, sino la incapacidad de escapar del guion que ellas mismas han escrito.
Y luego está Sísifo, que las observa mientras suben la cuesta y les dice: «Chicas, bienvenidas», mientras ellas también empujan su narrativa selectiva de la biología, solo para que los hechos científicos, testarudos como la roca, rueden cuesta abajo una y otra vez. Es un esfuerzo inútil, tan inútil que incluso Sísifo, al contemplar la escena, se siente más afortunado, las mira con lástima y les dice: «Chicas, déjenlo ya». Pero en esta tragedia no están solas, pues cuentan con un coro griego digital que, desde las gradas de Twitter, les lanza comentarios, memes y análisis. El coro no se limita a mirar, sino que participa activamente, aplaude cada uno de sus deslices y convierte su empeño en un espectáculo público. Sísifo al menos tenía la dignidad de sufrir en silencio, pero las nuevas TERF lo hacen en un teatro lleno de espectadores dispuestos a reír, abuchear y lanzar tomates.
Y es precisamente en este teatro donde su hibris se vuelve evidente, esa arrogancia clásica que siempre precede a la caída en las tragedias y que es su sello distintivo del drama. Rodeadas de espectadores, redoblan su apuesta, convencidas de poseer una verdad absoluta (aunque sea incompleta), y se parapetan tras sus argumentos como si ya hubieran ganado la partida antes de jugarla. Pero, como en la tragedia clásica, es ese mismo exceso de confianza el que conduce al desastre. Su hibris las ciega ante los matices, las realidades, las demás evidencias y las contradicciones de sus propios argumentos, convirtiéndolas en víctimas de su propia ruina.
Y al final de esta tragedia, como Medea en pleno clímax, las nuevas TERF prenden fuego a todo, incluso a lo que intentan salvar. En su afán por resistir, queman su credibilidad, reducen a cenizas su narrativa y destruyen cualquier puente que pudiera conectar sus posturas con un público más amplio. El humo se ve desde lejos, como si Troya ardiera de nuevo, pero esta vez el caballo lo han traído ellas mismas. Se trata de la tragedia definitiva, un incendio en el que las protagonistas proclaman al unísono que controlan el incendio, cantando y bailando alrededor de las brasas al son de «estamos hasta el culo de tanto machirulo», mientras el escenario cruje y se derrumba lentamente bajo sus pies. Y aquí estamos todos, espectadores de un teatro que no termina, viendo arder el escenario mientras Medea se lamenta de que ya no queda nadie para aplaudir.
Admito que me he venido arriba, pero cuando las musas bajan del Olimpo y te susurran al oído, es casi un insulto no darles un espectáculo decente.
•••
Al final, la cuestión importante no es quién ganará esta interminable lucha por definir quién y qué demonios es una mujer, aunque sería interesante saberlo, sino si podemos permitirnos movimientos socialmente poderosos que sacrifican la ciencia, la coherencia y la credibilidad en el altar de batallas ideológicas sin fin ni propósito claro. Está en juego algo de lo que no podemos prescindir, a saber, nuestra capacidad de debatir con honestidad, de pensar críticamente y sin miedo a lo que dicte la última moda ideológica, esa que cambia de dirección con una facilidad casi grotesca.
Ya lo observaba Carl Sagan en El mundo y sus demonios cuando nos sugería que el pensamiento crítico era una vacuna contra el autoengaño. Pues si seguimos sacrificando la verdad y el pensamiento crítico en este altar de narrativas ajustadas al capricho del momento, lo que nos quedará será un ruido ensordecedor. Y no será el rugido de un verdadero avance. Será el chirrido patético de un coche que patina y patina en el lodazal de sus propias contradicciones.
Mientras tanto, aquí estoy yo, con mi dolor de cabeza a medio aliviar, preguntándome si esa tarotista feminista, entre sus cartas, sus mantras y sus cristales de cuarzo, también se enfrenta a sus propios dilemas cuando lee su reflejo en el agua turbia de un vaso y luego mira la contradicción que es su vida. Tal vez —le diría haciéndole algo de «mansplaining»— lo que necesitas no son cartas, mantras y un cuarzo para armonizar energías, sino un espejo, uno de esos grandes que no perdonan y que te muestran las arrugas y las verdades incómodas que llevas años evitando. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que no hay cuarzo lo bastante poderoso para alinear principios rotos con conveniencias cambiantes.
Al final, mi dolor de cabeza necesitó algo más sencillo: un poco de sinceridad, honestidad y un ibuprofeno.
LEE MÁS:
Un mal peculiar: Una breve reflexión sobre las ideologías, la ciencia y la libertad de pensamiento y crítica
Dentro del conocimiento científico se erige un princi…
Una guía para escépticos: Afirmaciones extraordinarias
David Hume, el célebre filósofo escocés del siglo XVIII, planteó una pregunta que sigue siendo tan punzante hoy como lo fue en su tiempo: ¿debemos creer en los relatos sobre milagros? Hume cuestionó la existencia de los fenómenos sobrenaturales y propuso un enfoque que revolucionó la forma de evaluarlos. Con ello, sacudió algunas de las creencias más ar…